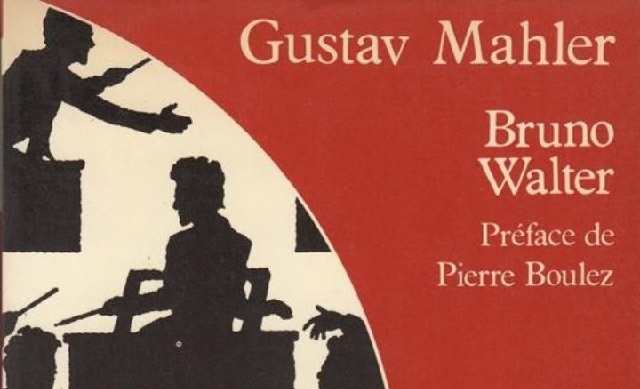MAHLER: EL COMPOSITOR NACIONALISTA DE LA ASIMILACIÓN – ¡Cuánto tiempo ha hecho falta para que salga, no de la sombra, sino del purgatorio! Un purgatorio tenaz que, por mil razones, no le quería dejar libre.
Demasiado director de orquesta y no lo bastante compositor; todo lo más un compositor que no sabe desprenderse del director de orquesta: demasiada habilidad sin la maestría suficiente. ¡Y lo ha confundido todo! De la ópera, que ha dirigido con pasión, no hay rastros directos en su obra; en cambio, en el noble terreno sinfónico ha sembrado profundamente la mala semilla teatral: el sentimentalismo, la vulgaridad, el desorden insolente e insoportable hacen estrepitosa y prolongadamente su aparición en este coto cerrado. Sin embargo, un puñado de admiradores velan por él en el exilio póstumo, cómodamente divididos en dos campos: los progresistas y los conservadores; estos últimos se jactan de ser los verdaderos defensores de una obra que estiman traicionada por los primeros. Y además la equivocación de ser judío en un momento de nacionalismo intenso: reducida al silencio total en su país de origen, la memoria de este «impuro» se va perdiendo hasta casi desaparecer. Y para colmo, el mito al que Bruckner y Mahler vuelven irremisiblemente como los Castor y Pólux de la sinfonía. Después de Beethoven, imposible pasar del número nueve: la dinastía sinfónica está marcada por el destino en cuanto trata de franquear la cifra fatídica (posteriormente, compositores menos dotados han logrado la hazaña…).
¿Qué podía resultar de este desastre?
El recuerdo de un intérprete prodigioso y difícil, riguroso y excéntrico.
La existencia de algunas partituras, las más cortas, fáciles de entender, aceptables. Durante muchos años ha bastado con esto. El apetito sinfónico tradicional se saciaba con otras largas obras menos complejas, menos exigentes. Las escasas audiciones de su obra no conquistaban la adhesión, y dejaban dudas no sólo sobre el valor, sino sobre la calidad de la empresa.
Por otro lado, la modernidad había pasado de largo, relegándole entre los olvidados de un romanticismo superado, sin actualidad, contemplado con auténtica conmiseración. Todo iba a contracorriente en esta música «fin de siglo»: la excesiva abundancia en todo, cuando se tendía, cada vez con más fuerza, hacia una economía de medios.
Abundancia de tiempos, abundancia de instrumentos, abundancia de sentimientos, de gestos…, ¡la forma se solapa bajo estos excesos! ¿Qué valor puede tener una música en la que la relación entre ideas y forma se pierde en el terreno pantanoso de la expresividad?
Llegamos al final de un mundo que se ahoga en riqueza, se asfixia de plétora: la fatuidad, la apoplejía sentimental son lo peor que le puede suceder, y lo mejor. ¡Adiós, romanticismo adiposo y degenerado!
¿Adiós?
Cuando las obras se empecinan en sobrevivir, no hay adiós… ¿Las despedís? ¿Abruptamente? ¡Se empeñan en quedarse! ¡Con arrogancia!
Y así, la depuración, después de haber cumplido su ciclo, deja en su camino algunos esqueletos verdaderos. Pero de este prolongado desprecio surge lo auténtico, nos obliga a reconsiderarlo, nos interroga con insistencia sobre nuestra negligencia.
Culpables o superficiales, ¿qué hemos sido? ¿Tenemos excusa?
Tal como esta obra nos había sido presentada, conservada por manos piadosas, desde luego, pero rapaces —quiero decir desprovistas de esa generosidad que abre el futuro por medio del pasado—, acaparada por la fidelidad (¿en qué momento la fidelidad se convierte en traición?), podía inspirarnos una desconfianza considerable.
Desconfianza que, incluso, nos hacía sospechar en los compositores de la Escuela de Viena un apego sentimental localmente circunscrito. A primera vista el lazo de unión no era tan visible, pero las oposiciones sí, y flagrantes.
Sin embargo, al haber terminado la modernidad con el ascetismo, la abundancia volvía a la imaginación con tal persistencia que comenzó la exploración retrospectiva, enriquecida con nuevas perspectivas, con el pensamiento en guardia por las experiencias actuales y provisto por ellas de una agudeza duramente conseguida.
Harta, probablemente, de significados simples, unilaterales, la percepción sueña con ambigüedades, con un mundo donde las categorías no son tan sencillas como para que uno pueda orientarse fácilmente.
¿El orden? ¡Qué importa esta noción restrictiva!
¡Bueno! Huyamos de todas las nociones que limitan: orden, homogeneidad de las ideas, estilo, legibilidad de las estructuras.
Apartemos, de momento, estos prejuicios paralizadores. ¿Es fácil? ¡Desde luego que no! Sobre todo si a uno no le importa dejarse influir por circunstancias externas. En este caso concreto, ¡qué difícil es eludir la leyenda que amalgama obstinadamente la vida y la obra, la prueba directa y la experiencia realizada, el melodrama y la agonía! Pongámonos al lado de la exégesis entusiasta, y enfrentémonos directamente con los desiguales monumentos que Mahler nos dejó.
Hay una primera ambigüedad que nos incomoda: ese límite, imposible a veces de definir, entre sentimentalismo e ironía, nostalgia y crítica. No se trata de una contradicción real, sino de un movimiento pendular, de un súbito cambio de iluminación que hace que ciertas ideas musicales, que parecen banales, superfluas, se vuelvan, al pasar por ese difícil prisma, reveladoras, indispensables.
La banalidad que tanto se le ha reprochado al principio, hasta el punto de ver en ella una deficiencia de su capacidad inventiva, ¿nos choca todavía como algo insoportable? ¿No será que es ella la que originó un amplio malentendido sobre su popularidad? La audición, en un primer momento, se basa a menudo en confortables clichés, en estribillos dulzones, todo un paisaje rápido, evanescente, de un pasado conservado en viñetas, que encanta a unos e irrita a otros e impide a unos y a otros ir más allá de esta primera apariencia, que es la antecámara…
Sí, ese material existe. Puede parecemos, a veces, limitado, demasiado previsible; de obra a obra las fuentes no varían apenas. En cuanto hayamos citado la marcha y todos sus derivados militares o fúnebres, las danzas en tres tiempos: lándler, vals o minué, y el repertorio folklórico provinciano o local, casi habremos recorrido la temática «prestada», fácilmente reconocible. De la primera obra a la última, se trata de una constancia llamativa: clichés heredados del pasado cultural o del simple pasado.
En contraste con este almacén de «banalidades» se alza el repertorio de los grandes gestos teatrales: heroico, sublime, música de las esferas y del infinito, dimensión grandiosa de la que lo menos que se puede decir es que ha perdido la urgencia.
Pero, ¿cómo es que estos gestos, muertos en otros compositores, conservan hoy en Mahler su fuerza patética? ¿No será que, lejos de ser triunfantes, esos gestos camuflan un paroxismo de inseguridad? ¡Qué lejos está el romanticismo seguro de sí mismo y orgulloso de su heroísmo!
¡Qué lejos está, también, la ingenuidad del primer contacto con las fuentes populares!
En el mundo de Mahler la nostalgia existe, innegablemente, pero comparte más o menos su territorio con la crítica, con el sarcasmo incluso. ¿Cómo el sarcasmo? ¿No es la característica menos musical que pueda darse? A la música le gustan los valores francos, se presta mal a ese doble juego de la ironía y la sinceridad. No se puede estar seguro: ¿es verdad?, ¿es una caricatura? Con un texto puede uno orientarse sin demasiada dificultad, pero ¿también en la música «pura»?
La ambigüedad, la ironía no se entienden realmente más que partiendo de un texto que se apoye en convencionalismos aceptados. Distorsionarlos —acentuación exagerada o desplazada, tempo apretado o alargado, instrumentación insólita, prismática, desintegradora— basta a veces para este juego pendular. El humor llega, en la agresión, a invadir todo con un color irreal fantasmagórico, hasta radiografiar el tema y entregárnoslo con esa arborescencia fuliginosa que nos alerta y nos desconcierta: un mundo de huesos entrechocados, sin carne ya, tan real por lo extravagante, por lo grotesco incluso de las combinaciones sonoras; un mundo surgido de la pesadilla y dispuesto a volver a sumergirse en ella; un mundo de sombra, sin color, de cenizas sin sustancia. ¡Qué ávidamente ha sido captado y qué vigorosamente ha sido expresado este universo espectral en el que la memoria se deshilacha!
¿No será que nos atraen los reflejos sentimentales, extraños o sarcásticos, de un mundo en decadencia que un hombre ha sabido captar con agudeza? ¿Puede bastar eso para retener y cautivar nuestra atención? Hoy, la fascinación proviene con seguridad del poder hipnótico de una visión que abraza apasionadamente el final de una época que debe absolutamente morir para que otra renazca del aniquilamiento: esta música ilustra, demasiado literalmente casi, el mito del Fénix.
Sin embargo, y más allá de la sustancia crepuscular, es más sorprendente el trastorno que causa en el mundo de la sinfonía. Con qué resolución, con qué salvajismo a veces, ataca Mahler la jerarquía formal de sus formas, amplificadas hasta llegar a él, pero fijadas en una convención rígida y decorativa. ¿Es el teatro el que le ha empujado hacia la devastación dramática de sus formas constrictivas? Igual que Wagner ha saqueado el orden artificial de la ópera para crear en el drama un desarrollo mucho más demiúrgico, Mahler revoluciona la sinfonía, arrasa ese territorio demasiado bien ordenado, recubre con sus fantasmas al santo de los santos de la lógica. Beethoven, aquel bárbaro que en su época sembró profusamente el desorden y la confusión, ¿no es el ejemplo genuino que se debe evocar? ¿Y también la extensión, más allá de lo «razonable», de las formas que había podido tomar por modelo?
¿Se puede hablar de una dimensión extra-musical? No se han privado de ello, y los subtítulos puestos por el autor, de los que se arrepintió tanto después, han alimentado el malentendido. La intención descriptiva no sería ni una innovación ni una característica personal; al contrario, sería, más bien, la señal de la época que, después de Berlioz y de Liszt, se complace excitando la imaginación musical con figuras — principalmente literarias, pero adoptadas igualmente de las artes visuales-compitiendo con la pintura en un terreno desigual…
La dimensión extra-musical en Mahler abandona esos márgenes de la asimilación para afectar a la sustancia misma de la música, a su organización, su estructura, su poder. Su visión y su forma de hacer poseen la dimensión épica del narrador; en sus procedimientos como en su materia es más que nada novelista. La sinfonía mantiene su condición; los principios de sus movimientos subsisten: scherzo, movimiento lento, final, aunque su número y su orden se alteren constantemente de una obra a otra. La intrusión tan repetida del universo vocal en un punto cualquiera de la sinfonía, la inclusión de efectos teatrales por medio de instrumentos situados fuera de escena, todo supera los límites de un género definido. Sólo el universo novelesco tiene la suficiente libertad para permitirse semejante juego con el material que emplea y la forma como lo emplea. Liberado del teatro visual, su obsesión profesional, Mahler se entrega, a menudo con frenesí, a esta libertad de mezclar todos los «géneros»; rechaza la distinción entre materiales nobles y otros, engloba toda la materia prima a su disposición en una construcción vigilada astutamente, pero libre de límites formales inadecuados. Le importan poco la homogeneidad, la jerarquía, nociones absurdas en este caso; nos comunica su visión con todo lo que comporta de noble, de trivial, de tensa, de relajada. No elige de entre este abanico de posibilidades, porque escoger significaría traicionar, renunciar a su proyecto primordial.
Por eso al escucharle apreciamos una forma diferente de percibir el desarrollo musical. A primera vista persiste la impresión de que la forma propiamente musical no es susceptible de soportar semejante acumulación de hechos, que el relato —musical, insisto— se pierde en rodeos inútiles, que la sobrecarga borra la intención, que la forma se disuelve en la complejidad, que la dirección desaparece bajo los incidentes que se multiplican permanentemente, que esos movimientos pictóricos se sumergen bajo la abundancia de material y el exceso de retórica. Una audición estrictamente musical justificaría tales efectos. Pero, entonces, ¿cómo escuchar esta música? ¿Cómo percibirla? ¿Habrá que dejarse llevar sólo por la narración, flotar a voluntad de las fluctuaciones psicológicas, no dejarse distraer por los detalles, y considerar sólo la dimensión épica y el impulso que concede a la imaginación? ¡Sí, se puede! La fuerza de la música basta para conformarse con vuestra pasividad, pero ¿es esto realmente enriquecedor? Lo ideal sería poder seguir con exactitud la densidad del relato.
¡Qué no se habrá dicho sobre la extensión de las obras de Mahler! Si se habla de «himmlische Lánge» en Schubert, ¿qué expresión habría que inventar para describir la temible dimensión temporal que preside algunos movimientos de las sinfonías? Nada más agotador ni fastidioso que una audición de extensión tan inmensa, mal dirigida (si el problema se plantea para el oyente, con más razón se le plantea al intérprete: no hay diferencia más que en la agudeza y en la previsión). Referirse a una arquitectura clásica con sus referencias aseguradas no tiene sentido; lo que hay que hacer es asumir la densidad de los acontecimientos musicales, la densidad del tiempo musical (relajado o apretado, según lo que exija la circunstancia dramática). Por supuesto, en la base de cualquier música existe esta ductilidad del tiempo musical, pero no es el fenómeno primordial de la percepción; aquí tiende constantemente a serlo, toma a menudo la delantera frente a todas las demás categorías, es la que nos guía para ayudarnos a separar lo que conviene escuchar globalmente de lo que hay que escuchar con una agudeza casi analítica. La ductilidad del tiempo musical nos ayuda a percibir los planos de la narración, a ordenar instantáneamente la proliferación del relato.
Hay que adaptar nuestra audición al interior de los propios movimientos, sobre todo cuando se trata de grandes movimientos épicos; pero en la sinfonía misma, los diferentes movimientos requieren una forma de audición determinada, al ser diferente su punto de vista estético y al no tener la misma importancia o densidad en el emplazamiento general. Universo no homogéneo, si en algún caso lo es, asumiendo el riesgo de lo inconexo, incluyendo la cita y la parodia como procedimientos legítimos, el mundo de Mahler nos enseña a escuchar de nuevo de una forma más variada, más ambigua, más rica.
Qué curiosos extremos presenta la obra entera de Mahler: se pasa directamente del «lied» excesivamente corto a la sinfonía excesivamente larga. ¡No hay obras medianas! Podríamos asombrarnos… Podríamos incluso preferir captar el instante, la inmediata perfección —sin problemas—, la agudeza de la transcripción que caracterizan los cortos «Heder». Si se ha expresado la idea esencial, ¿para qué estirar, alargar, amplificar más allá de cualquier expectativa? Y, sin embargo, por perfecta que sea la concisión de esos «poemas», la dimensión verdadera de Mahler se manifiesta en esos movimientos largos, desmesurados, a menudo problemáticos, pues la difícil lucha con la dimensión épica resulta más fascinante que un logro de dimensiones demasiado visiblemente circunscritas por los límites de un género muy característico. Mahler sería probablemente menos atractivo si no fuera a veces tan premioso. En su acercamiento «hiperdimensional» entra muy poco de la satisfacción «fin de siglo» por la pomposidad, el gigantismo de la megalomanía, la abundancia hasta el paroxismo; revela mucho más una ansiedad demiúrgica: la angustia de suscitar un mundo que prolifera más allá de cualquier control racional, el vértigo de crear una obra donde el acuerdo y la contradicción juegan a partes iguales, la insatisfacción de las dimensiones reconocidas de la experiencia musical, la búsqueda de un orden menos evidentemente establecido y aceptado con menos complacencia. La obra ideal escapa a todas las categorías definidas, las rechaza como tales para participar en cada una de ellas. En la encrucijada de un teatro, de una novela, de un poema imaginarios, la sinfonía se hace lugar de encuentro por excelencia; la expresión musical reivindica todo lo que se le niega, decide asumir todas las posibilidades del ser, se hace verdaderamente filosofía, escapando a las contingencias de la transmisión puramente verbal.
¿La ambición de su propósito, puede conciliarse con la economía de medios? ¿Encaja el ascetismo sonoro en semejante concepción? Por supuesto, sabemos que la restricción, la disciplina pueden conducir a resultados prodigiosos, y que cuanto más penetra el espíritu en las profundidades de la invención, menos necesita, quizá, el aparato exterior a su disposición; rechaza la aparente riqueza para alcanzar la comunión más penetrante cuando el medio de transmisión le resulta supremamente indiferente: perfectamente dominado, el material sonoro se ve no solamente relegado al lugar más humilde, sino dotado del atributo más insólito que hay: la ausencia. Música para la reflexión, libro de meditación, canto para uno mismo que hay que comunicar más allá de la realidad de los sonidos. Esto ha existido: Bach, por supuesto, y Beethoven, casi, que no soportaba el miserable violín; mientras que Wagner se deleita todavía, en lo más profundo de su reflexión, en la profusión sonora, en la plenitud instrumental; depurada, clarificada, transparente, está ahí, subyacente, poderosamente, subtendiendo la esencia misma de la expresión. ¡Cómo olvidar este ejemplo, esta amalgama, esta fusión, en el seno del pensamiento musical, del concepto y del medio!
En Mahler, ¿el medio no habrá ocupado un lugar desmesurado en relación al concepto? ¿No habrá un abuso de poder, y no caerá entonces en el virtuosismo seductor pero vano?
Las reacciones inmediatas a la obra van prácticamente todas en ese sentido: se alaba o se critica el virtuosismo o la extravagancia; no se discute la habilidad, se le reprocha el enmascarar la ausencia de conténido, se le acusa de distraer la atención, de desviar la percepción musical hacia categorías superficiales y en definitiva superfluas. Mahler director de orquesta, ¿no tendría el defecto que se estima inherente al intérprete: camuflar la falta de originalidad de sus concepciones —o, en el mejor de los casos, su incertidumbre— con una manipulación cuyos secretos le son proporcionados, casi indebidamente, por su oficio? Se reprocha a esta raza híbrida el saber maniobrar demasiado bien, se la declara fácilmente culpable de trampa, incluso de traición.
Sí, hay virtuosismo sonoro en Mahler, constantemente visible, rara vez llamativo; si llega a hacerse convencional, en la mayoría de los casos utiliza la inventiva de forma soberbia. Se coloca, ciertamente, en una perspectiva histórica bien definida, y, desde este punto de vista estrictamente, no explora un territorio completamente desconocido; acepta —incluso para transgredirlas— las prácticas románticas instrumentales convertidas progresivamente en las convenciones, las normas del siglo XIX: la predilección por la trompa bastaría para confirmarlo, si no hubiera muchos otros indicios característicos de este estado de ánimo. La facilidad de la manipulación instrumental es tan grande que a veces podría pasar por negligencia, si la extremada minuciosidad de la transcripción no nos recordara constantemente la autoexigencia. Mahler está obsesionado, no sin razón, por la eficacia de su notación; director de orquesta, había podido experimentar muchas veces lo «libremente» que el instrumentista lee las indicaciones y las reproduce, y cómo, a menudo, se ignoran por simple desatención o por pereza. En su notación lucha todo lo que puede contra la inercia, así como desconfía de los hábitos adquiridos, de las reacciones mecánicamente «naturales». Como si supiera —como sabía— que su material musical era a veces ambiguo, que serpenteaba en la incertidumbre entre la ironía y el sentimentalismo, no cesa de poner en guardia, de llamar al orden. Su voz irreprimiblemente personal es la que se encuentra en esas numerosas indicaciones, positivas y negativas en igual número: exhorta y contiene, anima y frena, da el impulso y reaviva el sentido crítico; lo que hay que hacer consiste primero en saber lo que no hay que hacer, la cualidad requerida pasará primero por el defecto a evitar. Incluye, a decir verdad, el esquema del intérprete en el esquema de la composición hasta un grado que los compositores anteriores no lo habían hecho nunca; incorpora las exigencias del intérprete en el desenvolvimiento de la invención, sin dejarse, sin embargo, condicionar tiránicamente por ellas, porque las domina hasta tal punto que no quiere contentarse con lo que existe, sino que prevé lo que es posible por extensión y extrapolación. Esto, y no algún vano virtuosismo, es lo que revela al profesional de la interpretación, al hombre que estuvo en contacto cotidiano con la grandeza de un oficio apasionante y con las tareas y obligaciones minuciosas de una técnica constrictiva. De ahí a creer que las exigencias de la transcripción conducen a una interpretación rígida de los signos, que la autoridad viva se hace obligación póstuma, que bastaría con ser exacto, correcto, para reflejar un pensamiento extremadamente móvil, que la observación objetiva podría suplantar a la recreación de una poderosa subjetividad, hay una inconmensurable distancia que no podrá ser franqueada por el servilismo sin imaginación. Aunque le ponga en guardia, Mahler no pretende inhibir a su intérprete; por lo que se sabe, él mismo no estaba nada afectado por esta tendencia a la inhibición, muy al contrario; pero no podía tomar la resolución de confundir «interpretación» con inexactitud: la más exigente de las libertades requiere precisamente la disciplina más severa, sin la que se la reduce a una caricatura y se contenta con aproximaciones — disfraces, a veces burdos— de una verdad mucho más profunda, mucho más respetable. Y más aún cuando al darse desconsideradamente al frenesí, o a la histeria del momento, se transforma la motivación primordial. Si se destruye la ambigüedad esencial de esta música se la hace eminentemente trivial y se la vacía en su contenido profundo; se destruye, además, la estructura subyacente que equilibra todos los momentos del desarrollo, para convertirla en el paseo caótico de ¡un diletante desorientado! Los campos magnéticos de Mahler son infinitamente más sutiles que una burda demostración con limaduras.
La dificultad de la lectura en Mahler reside sin duda en las divergencias entre gesto y material; el gesto tiende a hacerse cada vez más grandioso mientras que el material corre el peligro de irse vulgarizando. La incoherencia nace tanto de esta contradicción fundamental como de la imposibilidad de unir unos a otros los múltiples momentos de su paso por la composición misma; este caminar hace proliferar las ideas musicales alrededor de algunas polaridades esenciales. Cuanto más se avanza en su obra más se ve a la textura adquirir su densidad, no por el espesor sino por la multiplicidad de las líneas: la polifonía se desarrolla en un cruce constante y continuo, donde los elementos se unen progresivamente a una temática determinante: no hay elementos de relleno o de complementariedad, sino células derivadas de figuras principales. Conciliar la minuciosidad y la grandeza en el diseño no es nada fácil de hacer y nos restituye, sin embargo, el equilibrio inestable de las fuerzas que operan en su invención; la dificultad de aprehender estas dimensiones opuestas, de forzarlas para coincidir según una misma perspectiva, ha planteado a Mahler los mismos problemas que nos plantea a nosotros, y que definen el carácter más profundo y más personal de su creación.
Que semejante obra haya tardado tanto en convencer no nos parece hoy injustificado. La abundancia y la proliferación pueden seducirnos hoy más que ayer al recordarnos los lujos olvidados o rechazados durante tantos años como superfluos e indignos. Esta reacción simplista no puede, sin embargo, justificar por sí sola el apego que se ha revelado poco a poco hacia una obra rechazada al principio por su ambigüedad, que es precisamente lo que hoy le da valor. Unirla a una corriente progresista que conduciría directa y llanamente a la Escuela de Viena sería forzar las cosas, hacer que digan más de lo que significan. Hay en Mahler demasiada nostalgia, demasiados lazos con el pasado, como para hacer de él, sin pensarlo dos veces, un revolucionario que ha desencadenado un proceso irreversible de renovación radical; es lo que han sentido sus primeros adeptos, quienes han estado unidos antes que nada a esta nostalgia: han visto en él el aspecto sentimental, rechazando el lado crítico que debía hacerles sentirse incómodos. Hay, por otra parte, una voluntad tan obstinada de pasar por encima de las categorías del pasado, de forzarlas a expresar algo para lo que no estaban originariamente destinadas, hay tal persistencia en la extensión de los límites, que no se puede reducir a Mahler a una definición de «fin de raza»; participa, a su manera muy personal, en el futuro: esta participación nos parece más evidente ahora que su obra y su tiempo han provocado cierta depuración de las nociones estilísticas, y que volvemos a encontrarnos con un lenguaje más compuesto, una expresión más compleja, una síntesis más abierta. Por supuesto, las fuentes de su inspiración, la geografía misma de sus fuentes pueden parecemos estrechamente circunscritas, metidas en un mundo que, lejos de renovarse, permanece obsesivamente fijado en ciertos medios de expresión, reflejos de una forma de sociedad que desaparece irremediablemente. Puesto que, prácticamente, estas fuentes no existen ya, podemos considerarlas con una mirada más serena, como testimonios válidos que ya no podemos oír directamente; este material adquiere, en consecuencia, valor de documento, y, más que recusarlo, lo consideramos como primer grado de la creación. A partir de eso podemos ocuparnos casi exclusivamente de la transformación, de la transmutación. Seguimos, a lo largo de toda la obra, la evolución de la expresión a partir de elementos de base idénticos que nos sirven de puntos de referencia esenciales. La amplitud y la complejidad del gesto, así como la variedad y la intensidad en los grados de la invención, es lo que hace actual a Mahler; lo que le hace indispensable para la reflexión de hoy sobre el futuro de la música.
Pierre BOULEZ